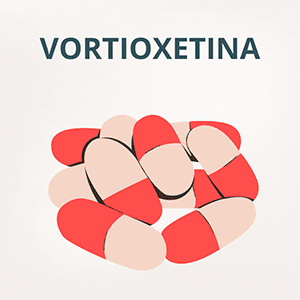Gracias a las vivencias de mi paso por un centro psiquiátrico como enfermero practicante, pude desarrollar una serie de reflexiones y emociones agrupadas en este breve relato.
‘Meditaciones y experiencias vividas en el psiquiátrico’ Desde que comencé a estudiar mi carrera, tenía muy claro que todo lo relacionado con la mente humana era de mi interés....
Gracias a las vivencias de mi paso por un centro psiquiátrico como enfermero practicante, pude desarrollar una serie de reflexiones y emociones agrupadas en este breve relato.
‘Meditaciones y experiencias vividas en el psiquiátrico’ Desde que comencé a estudiar mi carrera, tenía muy claro que todo lo relacionado con la mente humana era de mi interés. He de decir que mi madre es psicóloga y mi padre médico. Quizás esto pudo tener su influencia. Siempre me pregunté … ¿Cómo es posible que un órgano de tan solo kilogramo y medio de peso sea capaz de producir, coordinar y registrar pensamientos, conocimientos o experiencias? ¿Qué es eso que llaman conciencia, aprendizaje o voluntad? Por no hablar del mundo de las emociones o de los sentidos. ¿Nos damos cuenta que nos relacionamos con nosotros mismos, los demás y nuestro entorno gracias a él? Los olores, lo bello, el arte, el orden, la poesía, el conocimiento, la espiritualidad, la danza, la imaginación, la música, la literatura… Todo ello es percibido gracias a nuestro cerebro.
Me parece impresionante que todas estas maravillas que a mi modo de ver rozan lo divino, no sean valoradas lo suficiente al ser innatas a nuestra naturaleza humana. Podríamos decir que el sistema nervioso es el centro coordinador de nuestras vidas y que si utilizamos bien nuestra razón y sentimientos poniéndolos al servicio de los demás, podemos contribuir a que este mundo sea cada vez un poquito mejor. Bien es cierto que estos dones recibidos podemos desaprovecharlos o usarlos en cosas que no merecen la pena. Pero ahí entra la libertad de elección de cada individuo. Por desgracia, existen personas que no tienen la suerte de poder decidir como usar su razón ya que esta es limitada por una enfermedad mental. No obstante, pienso que existe una fórmula capaz de remediarlo. No digo que sea capaz de curar la esquizofrenia de forma milagrosa pero estoy seguro de que puede hacer que el sufrimiento que causa dicha enfermedad cobre un significado y se pueda vivir una vida llena de propósito.
No es un fármaco, ni una intervención, ni ninguna de esas complejas actividades terapéuticas. Es algo que todas las personas podemos dar y recibir. Es lo que nos hace humanos. Lo que convierte la tristeza en alegría. La dificultad en oportunidad. El lenguaje universal que capta todo ser. Aquello que no entiende de límites, barreras o fronteras. Este remedio poderosísimo se llama ‘amor’ y de esto trata la bonita historia que viví junto con mi paciente y que recordaré el resto de mis días. Pero antes, comenzaremos con el principio que es de todo menos bonito … Aún recuerdo la ilusión que me supuso el enterarme de que me había tocado rotar por un centro psiquiátrico.
Era la oportunidad que siempre había estado esperando. Poder adentrarme en el mundo de la ‘Salud Mental’. Pasar mucho más tiempo con los pacientes. Profundizar en sus vidas, en como están viviendo su proceso de enfermedad y en los apoyos con los que cuentan. Todo ello permitiría mejorar mi relación con ellos y como consecuencia también el cuidado. Cosa que no había podido experimentar en mis anteriores prácticas en lugares como urgencias, quirófano o consulta pediátrica. Donde aprendes muchas técnicas pero no hay demasiada continuidad asistencial. Comencé una fría mañana de septiembre. Alegría, incertidumbre y nervios eran las emociones predominantes que sentía en mi corazón. ¿Cómo voy a responder a las necesidades de mis pacientes? ¿Qué tal será mi enfermera de referencia y el resto del equipo? ¿Pasarán las cosas que he visto en las películas? ¿Se enfadarán los pacientes si digo alguna estupidez? ¿Estoy preparado en conocimientos, habilidades y madurez para poder enfrentar estas prácticas? Todas estas preguntas murmuraban en mi y no era capaz de hallar respuesta alguna.
Tuve la suerte de encontrarme con una compañera de clase en la entrada de la clínica. Ella también sentía nervios. Nos hicieron esperar a la supervisora en una sala de espera a la cual se accedía recorriendo unos pasillos que recordaban a los de la película ‘El Resplandor’. La sala contaba con carteles de prevención del suicidio y cosas por el estilo, un sillón verde viejo, dos sillas separadas por distancia de seguridad y una mesa redonda en la que reposaba una revista de noticias del centro sanitario. Aparte de los carteles informativos, había un cuadro de un paisaje y una ventana bloqueada por una llave. Algo que posteriormente percaté es que absolutamente todo estaba asegurado con candado. Tras quince minutos esperando, apareció una mujer que nos preguntó si estábamos esperando al psiquiatra.
Mi compañera y yo le explicamos que éramos estudiantes. Por su reacción nos dimos cuenta de que no debía ser nuestra supervisora. Se sentó enfrente nuestra y comenzó a lanzarnos un abanico de preguntas que se asemejaban a las de un interrogatorio policial. Las formulaba a una excesiva velocidad, sin dar casi tiempo a dar respuesta y sin coherencia alguna entre ellas. En un momento de la conversación comenzó a lamentarse por su elevada edad, su personalidad y la muerte. Mi compañera no decía palabra y por su lenguaje corporal expresaba algo de miedo e incertidumbre. Escuché atentamente y de cuando en cuando resumí lo que nos decía para organizarnos un poco las ideas. A pesar de mis nervios, le dije que por lo poco que la había conocido me parecía una buena persona y que todos íbamos a fallecer antes o después. Para nuestra sorpresa, mis palabras tuvieron un efecto positivo en ella ya que consiguieron tranquilizarla y se despidió de nosotros educadamente. La conclusión que saqué de este suceso fue que todas las personas queremos ser escuchadas y que siempre debemosir con la verdad por delante. E
s decir, aunque no tenga los conocimientos idóneos para saber responder a todo, lo más importante es que el paciente vea en mi la voluntad de querer escuchar y ayudarle. Creo que muchas veces tratamos de dar soluciones cuando lo que realmente ayuda es que la propia persona las encuentre por si misma. Supe que a partir de ahí debía trabajar enormemente en deshacerme de los prejuicios y estigmas que tenía y aún tengo de la salud mental. Cuánto daño han hecho tantas películas y libros … Al tiempo apareció la supervisora. Le contamos nuestro primer encuentro y le pareció de lo más normal del mundo. Nos empezó a explicar un poco el funcionamiento general del centro y como íbamos a desarrollar nuestras prácticas. Íbamos a separarnos ya que mi compañera estaría en la planta de ‘psicogeriatría’. Tras la breve introducción, dejamos a mi compañera sola en la sala de espera mientras me hacía un ‘tour’ por el que iba a ser mi lugar de trabajo en las próximas cuatro semanas.
En esta visita conocí a muchos de mis pacientes y a mi enfermera de referencia. La personalidad de mi ‘jefa’ podría resumirse en tres palabras: pasiva, quemada y estricta. Pasiva, ya que no mostraba demasiado interés en enseñarme o en hacer que estuviese cómodo. Quemada, porque a mi juicio tenía varios de los síntomas del famoso síndrome de ‘burnout’. Estricta, porque a pesar de no hacerme ni caso, me reñía por todo y sacaba pegas a cada pregunta o reflexión que le hacía. Los pacientes eran diversos y complicados. Me tocó en la planta de máxima seguridad. Donde pasan controlados las 24 horas del día y tienen salidas al patio supervisadas. Era una unidad de larga estancia en la que muchos de los pacientes estaban en contra de su voluntad. Las visitas policiales, contenciones mecánicas, intentos de suicidio, peleas y fugas estaban a la orden del día. La solución aplicada a estas situaciones de tensión era siempre la misma.
La ‘milagrosa’ farmacología en dosis inhumanas. Por un lado, entendía el mal humor de mi enfermera ya que junto con dos auxiliares eran las responsables de cuidar a más de cuarenta pacientes durante un turno de ocho horas y los fines de semana abarcaban más de cien pacientes por enfermera. Lo cual me parece una absoluta vergüenza. Esta situación me generó las primeras semanas muchísimo estrés. Tenía pesadillas por las noches, lloraba de impotencia en mitad de los turnos, me sentía presionado y observado continuamente por mi enfermera la cual llegó a decirme que era ‘el peor alumno que había pasado por sus manos y que me consideraba un incompetente’. Seamos sinceros y reconozcamos primero mis errores. Llegué 3 veces tarde (debido a problemas de aparcamiento); según ella hacía muchas preguntas estúpidas; me reí al ver a un paciente orinar en el pasillo; di un cigarrillo a un paciente a deshora y el gran error que recordaré por siempre. Por el cual recibí la mayor bronca de mi vida y generó la máxima tensión entre nosotros.
Descarga la noticia para verla completa...