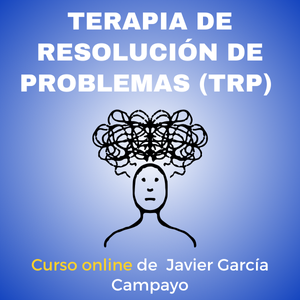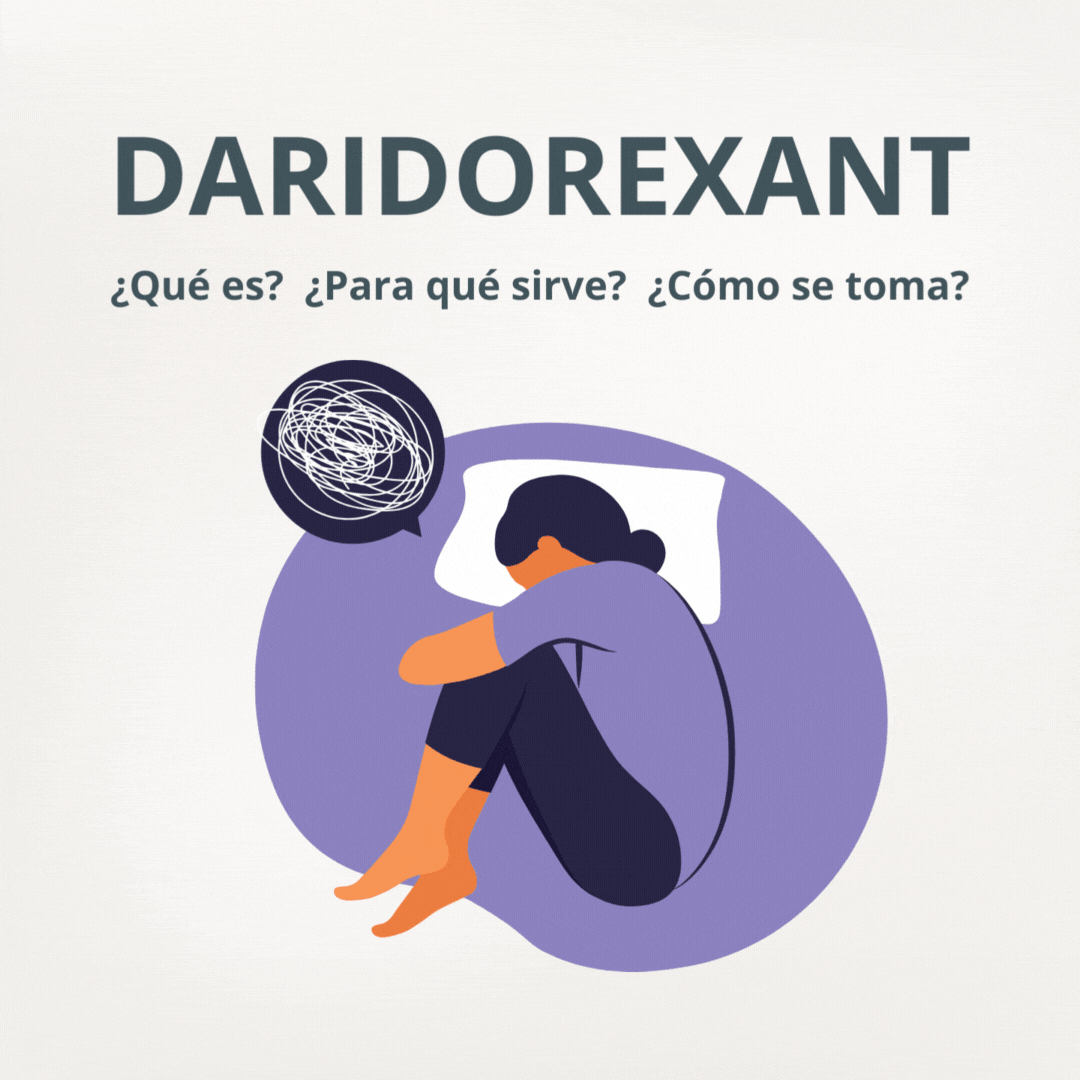Aspectos históricos
La melancolía aparece ya descrita en la Grecia y la Roma clásicas (1,2). Hipócrates (siglo V y IV a. C.) acuñó y describió el término de melancolía en su libro Las epidemias. La melaina chole de los griegos y la atrabilis de los latinos indican la supuesta procedencia de esta enfermedad: la bilis negra. Aulio Cornelio Celso (30 a.C-50 d.C) llamado el Cicerón de la medicina y el Hipócrates latino escribió una enciclopedia titulada De medicina, fiel al hipocratismo hizo referencia a la depresión. Areteo de Capadocia (120-200 d.C) definió la depresión como congoja del espíritu fijada al pensamiento sin fiebre. Galeno (130-200 d.C) se adhiere a la patología humoral y en el libro III de la obra De las partes afectadasdescribe tres modalidades de melancolía: cerebral, digestiva y generalizada.
En la Edad Media un monje llamado Juan Casiano (360-435) describió la enfermedad de los monjes, la acedía, que consistía en una especie de taedium vital caracterizado por un estado de tristeza o aflicción en el estado mental, siendo la conducta perezosa su manifestación extrema. En el siglo VII San Isidoro de Sevilla (560-636) describe la melancolía en su libro De los sinónimos: angustia del alma, acumulación de espíritus demoníacos, ideas negras, ausencia de futuro y una profunda desesperanza. Constantino el Africano (1010-1087) perteneciente a la Escuela de Salerno, en su libro De melancolía plantea que la melancolía perturba el espíritu más que otras enfermedades del cuerpo y la tristeza es la pérdida de lo muy intensamente amado.
El concepto Renacentista de la melancolía es más amplio y complejo que su precedente grecolatino, con el declinar la teoría humoral y el auge de la fisiología y la psicología a las que se considera inseparables. Félix Platter (1536-1614) valoró el papel de la constitución melancólica e incluyó la melancolía entre los cuatro grupos de su clasificación y le dedicó una pormenorizada descripción atribuyéndole un origen cerebral. Timothy Bright (1551-1615) escribió en 1586 el Tratado de la melancolía, primera monografía sobre el tema. Pero la figura más importante del Renacimiento en relación con la melancolía fue Robert Burton (1557-1640) quien publicó en 1621 su célebre libro The Anatomy of Melancholy. En sus tres tomos se ofrece una concepción multifactorial de la melancolía: herencia, carencia afectiva en la infancia, frustraciones sexuales (3). André du Laurens (1558-1609) médico del rey Enrique IV publicó otro tratado de mucho éxito (diez ediciones entre 1597 y 1626) titulado Discurso sobre la conservación de la vista, las enfermedades melancólicas, los catarros y la vejez. En este tratado aporta la idea de que la bilis negra puede ser calentada, produciendo un estado espiritual que induce al hombre a la filosofía o la poesía. Así mismo, describió la melancolía hipocondríaca originada por un mal funcionamiento de los órganos abdominales. El mayor exponente español de la medicina Renacentista fue Francisco Vallés (Covarrubias, 1524-1592) médico personal de Felipe II, en su libro Las controversias defiende que la melancolía es una enfermedad causada por el humor negro y resalta la posibilidad de desencadenantes ambientales.
Durante el Barroco Thomas Willis (1621-1675), autor fundamental en el desarrollo de la neuroanatomía, dividió la melancolía en universal (no juzgan con clarividencia casi ningún tema) y particular (en que imaginan erróneamente una o dos cosas determinadas). En nuestro país, Andrés Piquer (1711-1792) médico de cámara de Fernando VI dejó un excelente manuscrito sobre la melancolía en su obra Discurso sobre la enfermedad del Rey, nuestro señor Don Fernando VI, en el que destaca su precisión fenomenológica.
La psiquiatría moderna nace y se desarrolla durante los siglos XVIII y XIX, en este proceso de formación de la nueva especialidad desempeñó un papel primordial Francia. Philippe Pinel (1745-1826) considerado por muchos el padre de la psiquiatría moderna, en su Tratado médico-filosófico sobre la alineación mental (1801) clasificó las enfermedades mentales en: melancolía, manía, demencia e idiocia, y consideró que el juicio falso es la propia esencia del trastorno melancólico (4). Su discípulo, Jean-Étienne Dominique Esquirol (1772-1840) propuso en 1819 disociar la heterogénea melancolía, así denominó lipemanía (del griego lype, tristeza) en sustitución de melancolía a delirios parciales, crónicos, sin fiebre, mantenidos por una pasión triste, debilitante u opresiva; el descenso del humor es el fenómeno patológico esencial (delirios crónicos, tristeza y ausencia de fiebre). Y los diferenció de las monomanías, delirios parciales, alegres o tristes, y donde la pasión no es la fuente del delirio, tratándose de la primera formulación de los actuales trastornos delirantes crónicos (5). Dos discípulos de Esquirol contribuyeron de forma definitiva al desarrollo del actual concepto de trastorno bipolar: Jean Pierre Falret (1794-1870) describió en 1851 la locura circular sobre la base de episodios de melancolía y manía (6) y Jules Baillarger (1809-1890) acuñó la locura de la doble forma (7).
En Alemania Wilhelm Griesinger (1817-1868) considerado el padre de la psiquiatría biológica, en su principal obra Patología y terapéutica de las enfermedades mentales (1845) distinguió varios subtipos de melancolía: la hipocondriaca, la melancolía propiamente dicha (cuyo centro era la pesadumbre o estado de ánimo opresivo), y la melancolía con estupor. Con Griesinger los estados melancólicos se establecieron definitivamente como cuadros afectivos y se abandonó la antigua terminología. Por su parte Kart Ludwig Kahlbaum (1828-1899) introdujo el criterio patocrónico en la descripción y clasificación de los trastornos psíquicos. Inició el estudio de las formas menores o atenuadas de melancolía e introdujo el término distimia para referirse a una variedad crónica de melancolía no relacionada con las formas circulares. A finales del siglo XIX quedaron delimitados los trastornos afectivos como una enfermedad única, episódica, recurrente de buen pronóstico y con tendencia a la recuperación completa durante períodos intercríticos, y la melancolía se incluyó definitivamente como un trastorno primario de la afectividad.
Emil Kraepelin (1856-1926) en la sexta edición de su Tratado de Psiquiatría (1899), diferenció la psicosis maníaco-depresiva de la demencia precoz sumándose al concepto de endogeneidad propuesto por Möebius en 1893, quien introdujo en psiquiatría el criterio etiológico de clasificación, distinguiendo entre enfermedades exógenas y endógenas (8,9). Dejó un exiguo margen a lo que él denominaba depresión psicógena, causada por estrés psicológico y de intensidad moderada, y el diagnóstico diferencial con las endógenas debía hacerse atendiendo a diferencias sintomáticas (10). Agrupó todos los síndromes depresivos en la psicosis maniaco-depresiva conservando el término de melancolía involutiva para los trastornos depresivos de la senectud. Más tarde influenciado por las críticas de Dreyfus incluyó también estos trastornos en la psicosis maniaco-depresiva.
Kart Jaspers (1883-1969) en 1913 estableció la noción de reacción psíquica y en 1946 puntualizó la diferencia entre reacción vivencial normal y anormal (11). A partir de estos postulados se diferenció la existencia de depresión endógena y depresión reactiva, término propuesto por E. Reis en 1910 (12). Esta diferencia adquirió consistencia con la investigación fenomenológica de K. Schneider (1887-1967), quien estableció que la depresión endógena es inmotivada y asienta sobre los sentimientos vitales (13).
En la primera cuarta parte del siglo XX los psiquiatras europeos incluían la mayoría de alteraciones del humor en el círculo maníaco-depresivo, quedando la melancolía relegada a las denominadas locuras de la involución (melancolía, delirio de perjuicio presenil y demencia senil) (14). En 1908 Adolf Meyer introduce en EE.UU. el término de depresión rechazando el de melancolía y el sistema taxonómico europeo (15).
En 1915 Freud propuso una teoría etiopatogénica de la depresión basada en la noción de pérdida de objeto (16), posteriormente Kart Abraham la elaboró y completó (17). Los movimientos psicodinámicos derivados del psicoanálisis privilegiaron la psicogénesis, la noción de carácter endógeno que ya había sido atacada por Adolf Meyer se eclipsó, y la psiquiatría cada vez más se preocupó de las depresiones neuróticas. Algunos de los meyerianos crearon la escuela de Maudsley, como Edgar Mapother y Autrey Lewis, quienes en sus publicaciones de 1926 y 1934 mostraron su oposición a las clasificaciones dicotómicas y defendieron una visión dimensional, es decir, las diferencias entre los subtipos de depresión serían cuantitativas (18,19). Por su parte Johannes Lange (1891-1938) en 1926 añade un grupo intermedio (mixto) de depresiones y propone así mismo denominar reactivas al grupo de depresiones endógenas que se desencadenan por algún estrés ambiental. Kart Kleist en 1947 y Karl Leonhard (1904-1988) en 1957 diferenciaron de nuevo las depresiones bipolares de las unipolares (20,21) en base a una mayor carga hereditaria familiar, un cuadro clínico más puro y una menor recurrencia de estas últimas. El carácter melancólico fue descrito por Hubertus Tellenbach (1914-1994), gran estudioso de la personalidad de los depresivos (22,23), sus aportaciones sobre la personalidad premórbida y el papel de ésta en la aparición de la melancolía todavía no han sido superadas (24, 25). Durante el siglo XX continúa la polémica sobre la categorialidad o dimensionalidad de las depresiones (tabla I) y con la parición del DSM-III en 1980 se produce un cambio importante en la clasificación de las depresiones.
Aspectos nosológicos
<u>Introducción</u>
Escobar ha analizado los factores que explican la dificultad para realizar clasificaciones en psiquiatría (26). La sistematización de los trastornos afectivos presentan, como ha señalado Berrios (27), peculiaridades propias que dificultan la realización de una clasificación de estos trastornos: a) la semiología de la afectividad no fue estudiada por los autores clásicos con la misma atención que otras funciones psíquicas; b) la naturaleza y los límites de los trastornos afectivos no están suficientemente perfilados. La clasificación de los trastornos afectivos continúa siendo materia de intensos debates en cuestiones clave de la nosología psiquiátrica en general (28), situación que ya fue expresada con claridad por Pichot hace casi 25 años (29).
<u>Depresión endógena versus reactiva</u>
Tras la Segunda Guerra Mundial se generó una gran controversia en la interpretación de la clasificación endógena/reactiva de la depresión entre el modelo dimensional de la escuela de Maudsley y la posición categorial kraepeliniana defendida por la escuela de Newcastle (30).
La dicotomía entre melancolía (carácter biológico constitucional) y depresiones no melancólicas (naturaleza psicosocial) como señala Pichot (31), fue mayoritariamente aceptada hasta 1970, y así un gran número de autores plantean la clasificación sobre la base de una disyuntiva binaria; otras clasificaciones procedentes del análisis multivariante incorporan varías categorías (tabla II). La escuela de Newcastle (Roth, Garside y Gurney) defendió la posición categorial kraepeliniana, que apreciaba diferencias cualitativas entre las distintas formas de depresión y que heredarían nuestros actuales sistemas de clasificación (32,33). Kendell abogaba por un modelo dimensional que admite la existencia de un continuo desde un polo puramente neurótico o ansioso hasta un polo depresivo endógeno, con los estados depresivos neuróticos en una posición intermedia (34,35). La visión dimensional de apariencia confusa (menos científica que la categorial), presentaba un atractivo clínico para el pensamiento psicoanalítico, y se ha instalado cada vez con más arraigo en la psiquiatría actual en el que se sobrevaloran aspectos como la comorbilidad, se analizan deficientemente los síntomas y se ha perdido la jeraquización (36).
Algunos autores como Eysenck propusieron una variante dimensional binaria en la que el sujeto se situaría entre dos ejes (endógeno y reactivo), existiendo casos puros y otros mixtos (depresión endorreactiva) (37). En la línea del modelo descrito por Eysenck, otros autores admitían la transición en un mismo individuo entre formas endógenas y reactivo/neuróticas. Entre ambas formas de depresión hay, decía López Ibor, una franja de tránsito en la que deben situarse depresiones que son provocadas pero que se vitalizan secundariamente aproximándose a las depresiones endógenas, las denominó depresiones cristalizadas. Aquí encontramos múltiples denominaciones de otros autores: endorreactivas de Weitbrecht, vegetativas de Lemke, por descarga de Bürger-Prinz, reacciones depresivas vitalizadas de Staehelin, existenciales de Häffner y las depresiones por sobrecarga de Kielholz. Igualmente en sentido inverso existen depresiones que pueden sufrir un proceso de desvitalización o encronización, cerrando así lo que López Ibor denominó círculo timopático (38).
En la actualidad existen partidarios de la teoría dimensional como Akiskal con su teoría del final común, según la cual, por diferentes vías se llegaría al mismo proceso estructural biológico (39,40); y otros autores como Parker (41,42), son firmes defensores de la categorial. Vallejo (43,44) defiende una posición binaria categoríal respecto a la clasificación de las depresiones considerando que son cualitativamente diferentes, las melancólicas se manifiestan como una categoría homogénea y las no melancólicas constituyen una dimensión que transita hasta la ansiedad generalizada. También en nuestro país Ramos Brieva y colaboradores, aplicando un análisis de regresión múltiple escalonado han concluido que la depresión endógena y neurótica no son enfermedades diferentes, sino momentos evolutivos distintos del mismo trastorno, así las primeras fases tendrían un aspecto neurotiforme-ansioso y las posteriores otro endógeno-inhibido (45,46).
<u>Clasificación de Saint Louis: Primarias y Secundarias</u>
Un conjunto de investigadores de la Universidad de Washington conocido como grupo de Saint Louis propusieron la separación de los trastornos afectivos en primarios y secundarios, clasificación que había sido defendida anteriormente por Munro en 1966 (47) y basada en la presencia o ausencia de enfermedades asociadas (48). En los primarios se incluyen aquellos sujetos que no tienen antecedentes psiquiátricos ni afecciones físicas y en los secundarios a los pacientes con antecedentes de otro trastorno psíquico, estímulos psicosociales estresantes o enfermedades físicas relacionadas con el episodio afectivo. La intención de esta clasificación era evitar los problemas de la distinción endógeno-reactivo, dando un valor mínimo a los precipitantes, la clínica o la gravedad del trastorno y conseguir grupos homogéneos que pudieran ser válidos para la investigación.
Akiskal y cols (49) concluyen que si bien las depresiones primarias representan un grupo relativamente homogéneo de trastornos subclasificables en unipolares y bipolares, las depresiones secundarias incluyen una heterogénea amalgama. Este autor también ha encontrado algunos datos biológicos que estarían a favor de la distinción primaria-secundaria (50). Las criticas a esta clasificación se centran en la dificultad de de establecer la naturaleza primaria y secundaria del trastorno, la existencia de una heterogeneidad desde la perspectiva fenomenológica (51) y la irregular respuesta al tratamiento (52).
<u>Clasificación de Winokur</u>
George Winokur y el grupo de Iowa describieron dos variantes del trastorno depresivo unipolar: un primer grupo al que denominaron enfermedad depresiva pura y un segundo grupo denominado enfermedad de espectro depresivo (53,54). Posteriormente Andreasen y Winockur (55,56) desarrollaron sobre la anterior clasificación otra con un enfoque jerárquico (tabla III).
Esta clasificación posee un cierto soporte teórico y validez constructiva que además ha sido consolidada por algunos trabajos de investigación biológica (57,58). Sin embargo, sigue enfrentándose a las dificultades en la distinción primaria secundaria y unipolar-bipolar, aunque es una forma prometedora de abordar los trastornos primarios unipolares al evitar los clásicos parámetros clínicos y de curso, pero está pendiente de que investigaciones de orden clínico, pronóstico, biológico y terapéutico la consoliden definitivamente (59).
<u>Nosologías actuales</u>
Hasta los años setenta existía una falta de consenso en el lenguaje y en el diagnóstico psiquiátrico, de esta necesidad nace en 1976 los Criterios de Investigación diagnóstica (RDC, siglas en inglés) de la Washington University de St. Louis, de Spitzer, Endicott y Robins (60). El trastorno depresivo mayor se considera el eje de la clasificación , y en la que endógeno es sólo un subtipo de los diez que contiene este epígrafe (tabla IV).
A comienzos de los años ochenta se establecieron los actuales sistemas de clasificación (DSM, CIE) con la intención de devolver a la psiquiatría el estatus médico ante la tendencia antinosológica imperante. Existía la necesidad de crear un lenguaje común a las distintas escuelas y se elaboró aplicando un modelo categorial, con una perspectiva predominante biológica y adherida al ateorismo descriptivo, es decir, al rechazo de los criterios etiológicos. Como novedad instaura el sistema multiaxial de diagnóstico.
La Asociación de Psiquiatría Americana publicó en 1980 la tercera edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-III) (61). Se fundamentó en el sistema RDC ampliando el número de categorías para abarcar toda la psicopatología. Aplicó rigurosamente el modelo categorial, por lo que se le calificó de neokraepeliniano, aunque poco quedaba de la tradicional terminología kraepeliana, al tratarse de una clasificación ateórica, descriptiva que obvia los aspectos etiopatogénicos (30,31). La clasificación del DSM-III establece como base la depresión mayor y la distimia, estando la melancolía relegada a un subapartado como posibilidad diagnóstica en el quinto dígito. El término de distimia sustituye al de depresión neurótica e introdujo los cuadros reactivos en el capítulo de los trastornos adaptativos con estado de ánimo depresivo (tabla V).
Las revisiones y nuevas ediciones: DSM-III-R (1987) (62), DSM-IV (1994) (63) y DSM-IV-R (2000) (64), han mantenido básicamente el mismo esquema, con modificaciones menores en los criterios diagnósticos y añadiendo alguna categoría (tablas V y VI). La melancolía cada vez queda más postergada y no se contempla la posibilidad de introducir la melancolía en ningún dígito del diagnóstico, si bien se especifican unos criterios diagnósticos para el tipo melancólico.
La Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE-10,1993) (65) de la Organización Mundial de la Salud difiere de la anterior en aspectos menores. En su clasificación de los trastornos del humor (menciona aún trastornos afectivos entre paréntesis) categoriza los episodios depresivos en función de la gravedad del cuadro, y en el quinto dígito se puede precisar si existen o no síntomas somáticos, si bien la presencia de síntomas somáticos coincide, como reconoce la propia CIE-10, con el concepto de melancolía o depresión endógena.
Las nosologías actuales (DSM, CIE) han supuesto un notable avance en la labor sistematizadora y de homogeneización de los criterios diagnósticos y por tanto en el entendimiento entre los profesionales. Sin embargo, autores como Pichot (31) afirman que queda por demostrar si los principios ateóricos y descriptivos de estas clasificaciones, desplazando a los etiológicos, serán en el futuro un avance válido.
Las actuales clasificaciones establecen categorías por la suma de síntomas, y la consecuencia es que se ha establecido un sistema con escasa validez y estabilidad diagnóstica. Por ejemplo, la categoría Trastorno Depresivo Mayor es inespecífica y se puede confundir con la distimia. Además, los diagnósticos no son estables en el tiempo, presentan una considerable superposición clínica, el curso clínico es similar y la respuesta terapéutica no está claramente diferenciada (66-69). La consecuencia de este sistema de clasificación es la escasa predicción del curso y pronóstico, la inconsistencia de los hallazgos biológicos y las respuestas irregulares al tratamiento.
Autores como Vallejo, Parker y Taylor (70-72) consideran que la marginación progresiva de la melancolía en los actuales sistemas diagnósticos ha supuesto un grave atraso que impedirá conseguir una adecuada nosología de los trastornos del humor, debido a que el concepto de depresión mayor es inconsistente. A pesar de la marginación de la melancolía en las clasificaciones actuales está creciendo el interés por ella al tratarse del representante más genuino, nuclear y definido de los trastornos depresivos (73). Vallejo (70,74) considera que existen las suficientes evidencias para mantener la melancolía como el eje de los trastornos depresivos y en un futuro se volverá a la vieja consideración de trastornos endógenos frente a otras categorías de origen más psicosocial, orgánico, iatrogénico o tóxico.
A pesar de todo lo anterior hay razones para albergar un ponderado optimismo en que la labor investigadora logre los suficientes conocimientos teóricos (en genética, aspectos biológicos, neuroimagen y terapéutica) que permitan realizar clasificaciones más exactas y de mayor nivel científico que las actuales y así alcanzar el nivel de eficacia empírica ya conseguido en el tratamiento de los trastornos depresivos (30,73).
Aspectos conceptuales
Hasta hace tres décadas la melancolía era conocida en Europa con el término de depresión endógena, que indicaba su origen en causas internas y genéticas. Las connotaciones de depresión endógena son variadas: no precipitada por estrés, etiología biológica, no respondiente al ambiente externo y sí a los tratamientos biológicos, personalidad previa no patológica y patrón de síntomas particular (75). Esta concepción tiene algunas limitaciones: carece de una jerarquía de causas, plantea una inevitabilidad genética, excluye la estructura psíquica, y relaciona lo endógeno con ausencia de factores desencadenantes (76).
En la depresión endógena el humor depresivo aparece en el 100 % de la extensa muestra (239 varones y 260 mujeres) de melancólicos que se recoge en el trabajo de Hamilton (77). En Europa la depresión endógena estaba íntimamente relacionada con el concepto de tristeza vital que desarrolló Kurt Schneider en 1950 (13) y que ha sido motivo de finas descripciones fenomenológicas (78-81). La tristeza vital es el síntomas clásico de la melancolía, es un sentimiento que emerge de forma difusa y corporalizada desde la estructura psicofísica profunda y posee una cualidad distinta que le diferencia de la tristeza reactiva. En la tristeza vital no existen motivos, es profunda, se vive como algo irreparable, la experiencia subjetiva es la de vacío, imposibilidad de tomar parte activa en el mundo de las emociones. En ocasiones se puede llegar a lo que Kurt Schneider denominó anestesia afectiva un no-poder-estar-triste; según Whybrow puede llegar al 10 % de los melancólicos (82). Vallejo resume las características de la tristeza vital: autónoma, desvinculada del desencadenante, difusa, corporalizada, psicofísica, persistente, arreactiva, no modificable voluntariamente y expresión de una claudicación del yo personal (83).
Otro elemento clave del concepto de melancolía es la endogeneidad, entendida como un trastorno de origen interno al margen de los acontecimientos desencadenantes, sería de origen biológico y abiográfica (84). Para la escuela fenomenológica implicaba siempre una modificación del ser humano en su totalidad (85,86), el estado melancólico es autónomo en dos vertientes, la individual y la ambiental o circunstancial, y el rasgo melancólico o síntoma de endogeneidad más habitual es el cambio psicomotor (87). Sin embargo, varios estudios constatan una elevada presencia de acontecimientos vitales (88), con más frecuencia en el primer episodio, de forma que la influencia de los acontecimientos externos se perfila como un factor desencadenante de una vulnerabilidad biológica interna (89,90). Lo cierto es que en los últimos años se tiende a la utilización del término endógeno más desde el punto de vista fenomenológico que en función de la presencia o ausencia de desencadenantes (28).
La arreactividad es otro elemento básico en el concepto y diagnóstico de melancolía, fue descrito por Robert Dick Gillespie en 1929 (91), quien marginó el factor desencadenante en el diagnóstico de depresión endógena y dio forma al concepto autonomía del humor, para destacar como elemento esencial del diagnóstico la incapacidad emocional del melancólico para responder a las contingencias del medio exterior. Diversos trabajos confirman la arreactividad como elemento diferenciador entre las depresiones melancólicas y no melancólicas (92). Este síntoma entronca con otro síntoma esencial, la anhedonia total, sobre la cual Klein estableció su clasificación. La incapacidad para experimentar placer (anticipatorio y consumatorio) como propia de la depresión endógena y diferente de la depresión reactiva en el que se pierde la capacidad de anticipar actividades placenteras pero se conserva la de reaccionar ante situaciones agradables (anhedonia parcial) (93).
En relación a la severidad, se ha relacionado la gravedad con la depresión endógena especialmente si se incluyen los pacientes con síntomas psicóticos (90,92-95). Aubrey Lewis (19) sugirió en su concepción dimensional que la melancolía era una variante más grave del trastorno depresivo. Vallejo señala que la intensidad de la depresión es una valoración cuantitativa y dice muy poco acerca de la naturaleza del trastorno, ya que depresiones reactivas o neuróticas pueden manifestarse con mayor gravedad que otras de carácter endógeno (83).
Otros aspectos como son la carga genética familiar de depresión, la menor incidencia familiar de alcoholismo, así como la personalidad menos conflictiva y con menor índice de neuroticismo que otras depresiones, así como las anomalías biológicas y la respuesta a tratamientos biológicos, se esgrimen para delimitar el concepto de melancolía.
Más recientemente, Schotte (92) plantea el modelo umbral, que contempla la posibilidad del continuum pero sugiere que sobrepasado cierto grado de gravedad emergen síntomas melancólicos con un perfil sintomático distinto. Por su parte, Ramos Brieva (45,46) sugiere el modelo secuencial, que está enmarcado en el modelo unitario/categorial, y propone que en momentos evolutivos diferentes aparecen distintos síndromes, de forma que en las primeras fases el cuadro es más neurótico y en fases posteriores adquiere características endógenas.
Parker y el grupo de Sydney propone un modelo jerárquico o gradual, en el que los trastornos del humor estarían formados por tres subtipos principales: el subtipo depresivo heterogéneo no melancólico y los subtipos depresivo melancólico y psicótico (41,42). La única característica clínica de mayor rango que permite definir el subtipo depresivo melancólico es la alteración psicomotora observable, concepto que ha sido apoyado por otras investigaciones (74,86). El grupo de Parker considera al resto de síntomas de endogeneidad o síntomas melancólicos poco específicos, indicativos exclusivamente de mayor gravedad y observables tanto en depresiones melancólicas como no melancólicas.
En opinión de Urretavizcaya y Cardoner (96) las características clínicas de mayor rango equivalentes a las alteraciones psicomotoras son: 1) La cualidad distinta del humor; 2) las alteraciones cronobiológicas (empeoramiento matutino y despertar precoz); 3) la arreactividad; 4) la anhedonia; 5) la ideación de culpa excesiva o inapropiada y 6) la pérdida de peso y la anorexia significativa.
Parker y colaboradores (76) han sugerido cuatro características básicas de la melancolía: 1) patrón distinto de signos y síntomas; 2) importancia de los factores genéticos y biológicos, 3) asociación con anomalías biológicas, especialmente del eje hipotálamo-hipofisario-adrenal, y 4) respuesta selectiva a tratamientos biológicos (antidepresivos y TEC).
De las revisiones de Parker y cols (76) y de Rush y Weissanberger (75) es posible concluir que los aspectos definitorios de melancolía son (84): 1) inhibición motora y agitación; 2) insomnio tardío (despertar precoz); 3) pérdida de apetito y peso; 4) cualidad distinta del humor; 5) variación de la sintomatología diurna; 6) culpa y delirios.
Por su parte Vallejo (74) ha señalado las características básicas de la depresión endógena diferenciales respecto a otras depresiones: 1) naturaleza constitucional-hereditaria; 2) historia familiar de trastorno afectivo; 3) personalidad premórbida adaptada; 4) constelación clínica específica; 5) ruptura biográfica; 6) tendencia a las recurrencias; 7) presencia de anomalías biológicas, y 8) respuesta a antidepresivos y TEC y, virtualmente nula respuesta a placebo.
No todos los pacientes melancólicos presentan todas las características. Algunos signos, como la inhibición motora de gran valor semiológico (75) no correlacionan con otros síntomas. Vallejo afirma que la mayoría de los pacientes melancólicos cumplen casi todos estos criterios, y en su experiencia cada paciente muestra un bloque homogéneo de síntomas a través del seguimiento longitudinal (74). El mismo autor considera empieza a haber suficientes elementos que confirman a la melancolía como categoría independiente, si se tiene en cuenta los 5 puntos que en su momento establecieron Robins y Guze (97) y fueron ampliados por otros autores Klein (98) para validar categorías diagnósticas: 1) descripción clínica, que identifica una constelación de síntomas homogénea, precisa y específica; 2) estudios de laboratorio; 3) delimitación de otros trastornos; 4) estudios de seguimiento, que establezcan un curso particular del trastorno y una estabilidad clínica; 5) estudios familiares, que acrediten una carga genética, y 6) predicción de respuesta terapéutica, que acredite determinados tratamientos específicos.
Bibliografía
1) Jackson S. Historia de la melancolía y la depresión. Madrid: Editorial Turner 1989; 39.
2) Barcia D. Aspectos históricos: historia de la melancolía. En: Trastornos del Humor. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2000; 1- 44.
3) Burton F. The anatomy of the melancholy. New York: Vintaje Broks; 1977.
4) Pinel P. Tratado médico-filosófico de la enajenación mental o manía. Madrid: Ediciones Nieva; 1988.
5) Esquirol E. Des passions considerées comme causes, symptoms etmoyens curatifs de lalineation mentale. Paris: Librairie des deux-mondes; 1980.
6) Falret JP. Memoire sur la Folie circulaire, forme de maladie mentale caractérisée par la reproduction succesive et réguliere, de letat maniaque, de letat mélancolique, et de une intervalle lucide plus o mois prologes. Bulletin de lAcademie Imperiale de Meicine 1853-54; 19:382-400.
7) Baillarger J. Note sur un genre de folie dont les accés son caractérisés par deux périodes regulaires, lune de depresión et lotre dexcitatión. Bulletin de lAcademie Imperiale de Medicine 1853-54; 19: 340-352.
8) Möbius PJ. Ubre die Einteilung der Neurologische Krankheiten. Zent F Nerv, juli 1892.
9) Barcia D. Historia del concepto de endogeneidad. Rev Chil Neuro-Psi 1994; 32:137-149.
10) Kraepelin E. Lectures on clinical Psychiatry. New York: Hafner Publishing, 1968.
11) Jaspers K. Escritos Psicopatológicos. Madrid: Gredos; 1977.
12) Reis R. Konstitutionelle Verstimung und Manisch-Depressive irresen. Zsch Ges Neurol Psychiat 1910; 2:347.
13) Schneider K. Patopsicología clínica. Madrid: Paz Montalvo; 1963.
14) Jelliffe SE. Some historical phases of the manic-depressive synthesis. Assoc Res Nerv Ment Dis 1931; 11: 24-25.
15) Gastó C, Vallejo J. Aspectos Históricos. En: Vallejo J, Gastó C. Trastornos afectivos: ansiedad y depresión. Reimpresión 2ª Edición. Barcelona: Masson, 2000; 165-191.
16) Freud S. Duelo y melancolía. En: Freud S. Obras completas. Tomo 6. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva; 1972.
17) Abraham K. Notes on the psychoanalytic investigation and treatment of manic-depressive insanity and allied conditions. En: selected Papers on psychoanalysis. London: Hogarth Press, 1924; 137-156.
18) Mapother E. Discussion of manic-depressive psychosis. Br Med J 1926; 2: 872-876.
19) Lewis A. Melancholia: a clinical survey of depressive states. J Ment Sci 1934; 80: 277-378.
20) Kleist K. Fortschritte der Psychiatrie. Frankfurt 1947.
21) Leonhard K. Aufteilung der endogenen Psychosen. Berlin: Akademie Verlag; 1957.
22) Tellenbach H. Estudios sobre la patogénesis de las perturbaciones psíquicas. Mexico: Fondo de Cultura Económica; 1965.
23) Tellenbach H. La melancolía. Madrid: Morata; 1976.
24) Chinchilla Moreno A, Arroyo Guillamón R, González Lucas R. Aspectos conceptuales e históricos de la depresión. En: La depresión y sus máscaras. Aspectos terapéuticos. Madrid: Editorial Médica Panamericana, 2008; 7-36.
25) Rubino IA y cols. Personality differences between depressed melancholic and non-melancholic inpatients. Australian and New Zaeland Journal of Psychiatry 43 (2); 2009: 145-148.
26) Escobar J. El diagnóstico psiquiátrico. Principios generales, nuevos sistemas diagnósticos e instrumentos diagnósticos estructurados. Psiquis 1982; 73(3): 16-28.
27) Berrios G. The psychopathology of affectivity: conceptual and historical aspect. Psychol Med 1985; 15: 745-758.
28) Andreasen N. Concepts, diagnosis and classification. En: Paykel E, Handbook of affective disorders. Churchill Livingstone. Edimburgo, 1982.
29) Pichot P. Classification of depressive status. En: Kielholz P, Pöldinger W, eds. Latest findings on the aetiology and therapy of depression. Psychopathology 1986; 19 (supl 2):12-16.
30) Pichot P. Evolución del concepto de trastornos afectivos. En: Avances en trastornos afectivos. Ediciones en neurociencias, S.L., 1996; 21-36.
31) Pichot P. European perspectivas on the classification of depressión. Br J Psychiatry, 1988; 153 (Suppl 3): 11-15.
32) Roth M, Gurney C, Garside R, Kerr T. Studies in the classification of affective disorders: the relationship between anxiety states and depression illness. Br J Psychiatry 1972; 127: 147-161.
33) Roth M. The classification of affective disorders. Pharmakiopsychiatry 1978; 11: 27-42.
34) Kendell R. The classification of depressive illnesses. London: Oxford University Press, 1968.
35) Kendell R. The continuum model of depressive illness. Proc R Soc Med 1969; 62: 335-339.
36) Vallejo Ruiloba J. Concepto de enfermedad mental. Criterios de normalidad y anormalidad. En: Vallejo J, Leal C. Tratado de Psiquiatría. Barcelona: STM Ed, 2003.
37) Eysenck H. The classification of depressive illnesses. Br J Psychiatry 1970; 117:241-250.
38) López Ibor JJ. Las neurosis como enfermedades del ánimo. Madrid: Gredos; 1966.
39) Akiskal H, Mckinney W. Depressive disorders: toward a unified hypothesis. Science 1973; 182: 20-29.
40) Akiskal H, McKinney W. Overview of recent research in depression. Arch Gen Psychiatry 1975; 32: 285-305.
41) Parker G. Clasificación de la depresión: ¿deberían recuperarse los paradigmas perdidos? Am J Psichiatry 2000; 157: 1195-1203 (ed esp).
42) Parker G. Diagnóstico, clasificación y diagnóstico diferencial de los trastornos del humor. En: Gelder M, López-Ibor JJ, Andreasen N. Tratado de Psiquiatría. Barcelona: ARS Médica, 2003: 818-826.
43) Vallejo Ruiloba J. Clasificación de los trastornos afectivos. En: Vallejo Ruiloba J, Gastó Ferrer C. Trastornos afectivos: ansiedad y depresión. Barcelona: Editorial Masson. 2ª Edición, 2000; 192-216.
44) Vallejo Ruiloba J. La depresión en asistencia primaria. Barcelona: Publ Roche 1991.
45) Ramos Brieva JA, Cordero A, García R. Depresión endógena y neurótica otra vez III: Refuerzo para una hipótesis secuencial. Actas Luso-Esp Neurol Psiquiatr 1994; 22: 207-217.
46) Ramos Brieva JA, Cordero Villafáfila A. La melancolía. Gestación de la hipótesis secuencial. Madrid: Aula Médica Ediciones, 2005.
47) Munro A. Some familial and social factors in depressive illness. Br J Psychiatry 1966; 112: 429-441.
48) Robins E y cols. Primary and secundary affective disorders. En: Zubin J, Freyhan F y eds. Disorders of mood. Baltimore: John Hopkins Press, 1972.
49) Akiskal H y cols. Differentiation of primary affective illness from situational, symptomatic, and secondary depressions. Arch Gen Psychiatry 1979; 36: 635-643.
50)Akiskal H y cols. The utility of the REM latency test in psychiatric diagnosis: a study of 81 depressed outpatients. Psychiatry Res 1982; 7: 101-110.
51) Nelson JC, Charney DS. Primary affective disorder criteria and the endogenous-reactive distinction. Arch Gen Psychiatry 1980; 37: 787-793.
52) Liebowitz M y cols. Clinical implications of diagnostic subtypes of depression. En: Post R, Ballenger J, eds. Neurobiology of mood disorders. Baltimore: Williams and Wilkins, 1984.
53) Winokur G. The types of affective disorders. J Nerv Ment Dis 1973; 156 (2): 82-96.
54) Winokur G. Depression spectrumdisease versus pure depressive disease: some further data. Br J Psychiatry 1975; 127: 75-77.
55) Andreasen N, Winokur G. Newer experimental methods for classifying depression. Arch Gen Psychiatry 1979; 36: 447-452.
56) Andreasen N, Winokur G. Secondary depression: familial, clinical and research perspectives. Am J Psychiatry 1979; 136: 62-66.
57) Lewis A, McChesney Ch. Tritiated imipramine binding distinguishes among subtypes of depression. Arch Gen Psychiatry 1985; 42: 485-488.
58) Rush AJ. Sleep EEG and dexamethasone suppression test findings in outpatients with unipolar major depressive disorders. Biol Psychiatry 1982; 17 (3): 327-341.
59) Coryell W, Winokur G. Depression spectrum disorders: clinical diagnosis and biological implications. En: Post R, Ballenger J, eds. Neurobiology of mood disorders. Baltimore: Williams and Wilkins, 1984.
60) Spitzer RL, Endicott J, Robins E. research Diagnostic Criteria (RDC) for a selected group of functional disorders. 3ª ed. New York: New York State Psychiatric Institute; 1978.
61) American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 3ª ed. Washington DC: APA; 1980.
62) American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 3ª ed. revisada. Washington DC: APA; 1987.
63) American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4ª ed. Washington DC: APA; 1994.
64) American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4ª ed. revisada. Washington DC: APA; 2000.
65) Organización Mundial de la Salud. Décima revisión de la Clasificación Internacional de las Enfermedades. Trastornos mentales y del comportamiento. Criterios diagnósticos de investigación. Madrid: Meditor; 1993.
66) Clayton P, Guze S, Cloninger C, Martin R. Unipolar depression: diagnostic inconsistency and its implications. J Affect Dis 1992, 26, III-126.
67) Klein D, Kocsis J, McCullough J y cols. Symptomatology in dysthymic and major depressive disorder. En: M Keller, Mood disorder. The Psychiatric Clinics of North America (1996). Saunders Company, Philadelphia.
68) Kendler K, Gardner CH. Boundaries of major depression: an evaluation of DSM-IV criteria. Am J Psychiatry 1998; 155: 172-177.
69) Melartin T y col. Co-morbidity and stability of melancholic features in DSM-IV major depressive disorder. Psychological Medicine 2004; 34 (8): 1443-1452.
70) Vallejo Ruiloba J. Valoración crítica de la clasificación norteamericana de los trastornos afectivos. Revista Latinoamericana de Psiquiatría 2004; 2:26-35.
71) Parker G. Through a glass darkly: The disutility of the DSM nosology of depressive disorders. Can J Psychiatry 2006; 51 (14): 879-886.
72) Taylor MA, Fink M. Restoring melancholia in the classification of mood disorders. J Affect Disord 2008; 105:1-14.
73) Cebollada Gracia A, Erausquin Sierra C. Clasificación de las depresiones. En: Chinchilla A. La depresión y sus máscaras. Aspectos terapéuticos. Madrid: Editorial Médica Panamericana, 2008; 253-260.
74) Vallejo Ruiloba J. Melancolía. En: Trastornos del Humor. Madrid: Editorial Médica Panamericana SA, 2000; 355-379.
75) Rush AJ, Weissenburger JE. Melancholic symptom features and DSM-IV. Am J Psychiatry 1994; 151: 489-498.
76) Parker G, Hadzi-Pavlovic D. Melancholia. A Disorder of Movement and Mood. Cambridge: Cambridge University Press 1996.
77) Hamilton M. Frequency of symptoms in melancholia (depressive illness). Br J Psychiatry 1989; 154: 201-206.
78) Cabaleiro Goas M. Temas Psiquiátricos. Madrid: Paz Montalvo; 1966.
79) Cabaleiro Goas M. Aportaciones a la fenomenología psicopatológica. Madrid: Paz Montalvo; 1970.
80) Rojas Montes E. Psicopatología de la depresión. Barcelona: Salvat Editores; 1981.
81) Rojas Montes E. Aspectos clínicos de la depresión. Madrid: Editorial Paz Montalvo; 1982.
82) Whybrow P. Mood Disorders: Toward a new psychobiology. Nueva York: Plenum Press; 1984.
83) Vallejo Ruiloba J. Aspectos clínicos de la depresión. Publ XVI Reun Nac SEPB. Madrid: Aran 1991.
84) Gastó C. Melancolía. En: Vallejo J, Gastó C. Trastornos Afectivos: ansiedad y depresión Reimpresión 2ª Edición. Barcelona: Editorial Masson, 2000; 242-260.
85) Tellenbach H. Pathogenetische und Therapeutische Aspekte der Melancholie als Endokosmogener Psychose. Nervenarzt 1975; 46: 525-531.
86) Tellenbach H. Psychopathologie der Cyclothymie. Nervenarzt 1977; 48: 335-341.
87) Nelson JC, Charney DS. The symptoms of major depressive illness. Am J Psychiatry 1981; 138: 1-13.
88) Harkness KL, Monroe SM. Severe melancholic depressión is more vulnerable than non-melancholic depressión to minor precipitating life events. J Affect Dis 2006; 91 (2-3): 257-263.
89) Zimmerman M, Coryell W, Pfohl B, Stangl D. An american validation study of the Newcastle Diagnostic Scale II. Relationship with clinical, demographic, familiar and psychosocial features. Br J Psychiatry 1987; 159: 526-532.
90) Vallejo J, Catalán R, Gastó C, Bulbena A. Estudio comparativo entre melancolías y trastornos distímicos según datos psicosociales, clínicos y biológicos. En: Vallejo J, Gastó C. Trastornos afectivos ansiedad y depresión. Barcelona: Salvat; 1990.
91) Gillespie RD. The clinical differentiation of types of depression. Guys Horp Rep 1929; 79: 306-433.
92) Schotte CK, Maes M, Cluydts R, Cosyms P. Cluster analytic validation of the DSM melancholic depression. The threshold model: integration of quantitative and qualitative distinctions between unipolar depressive subtypes. Psychiatry Res 1997; 71: 181-195.
93) Klein D. Endogenomorphic depressión. Arch Gen Psychiatry 1974; 31: 447-449.
94) Kendler K. The diagnostic validity of melancholic major depression in a population based sample of female twins. Arch Gen Psychiatry 1997; 54: 299-304.
95) Coryell W. Do psychotic, minor and intermittent depressive disorder exist on a continuum? J Affect Dis 1997; 45: 75-83.
96) Urretavizcaya M, Cardoner N. Depresión melancólica. Nuevas fronteras en psiquiatría. Barcelona: SCM, 2004.
97) Robins E, Guze S. Establishment of diagnostic validity in psychiatric illness: its application to schizophrenia. Am J Psychiatry 1970; 126: 983-987.
98) Klein D. The pharmacological validation of psychiatric diagnosis. En: Robins L, Barret J. The Validity of Psychiatric Diagnosis. Nueva York: Raven Press 1989.