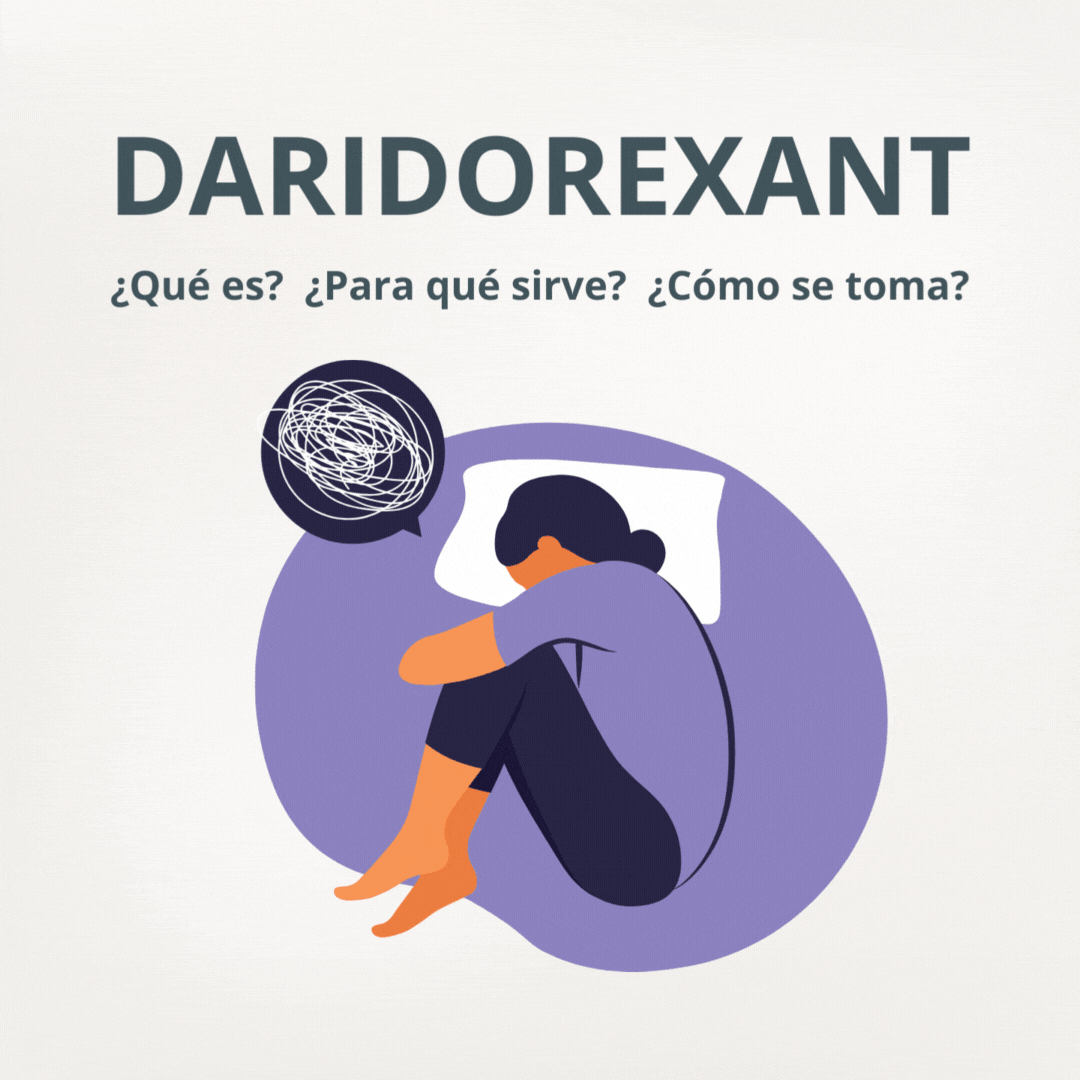El papel del deterioro en el diagnóstico del autismo

-
Autor/autores: Jack Hollingdale, Emma Woodhouse y Quinton Deeley
Artículo revisado por nuestra redacción
Dentro del modelo médico tradicional, el diagnóstico del autismo está intrínsecamente ligado a la presencia de una discapacidad. Este enfoque concibe el autismo principalmente como un trastorno del neurodesarrollo que implica deficiencias en áreas como la comunicación social, la conducta repetitiva y la flexibilidad cognitiva. Según este modelo, par...
Este contenido es exclusivo para suscriptores.
Crea tu cuenta gratis y léelo completo ahora.
¿Ya estás registrado? Inicia sesión aquí.
Dentro del modelo médico tradicional, el diagnóstico del autismo está intrínsecamente ligado a la presencia de una discapacidad. Este enfoque concibe el autismo principalmente como un trastorno del neurodesarrollo que implica deficiencias en áreas como la comunicación social, la conducta repetitiva y la flexibilidad cognitiva. Según este modelo, para que una persona sea diagnosticada dentro del espectro autista, debe evidenciar dificultades que interfieran significativamente en su funcionamiento diario. No obstante, esta perspectiva ha sido objeto de críticas y revisiones en los últimos años.
Uno de los principales desafíos que plantea el modelo médico es que los manuales diagnósticos, como el DSM-5 (Manual diagnóstico y estadístico de los Trastornos Mentales) o la CIE-11 (Clasificación Internacional de Enfermedades), ofrecen una orientación limitada sobre cómo interpretar y contextualizar la discapacidad. Esta ambigüedad puede generar discrepancias entre profesionales, lo que a su vez influye en las tasas de diagnóstico y en la elegibilidad para recibir apoyos y servicios. Por ejemplo, dos individuos con características similares pueden recibir evaluaciones muy diferentes dependiendo del enfoque del especialista, su experiencia y el contexto cultural en el que trabaja.
Además, el concepto de discapacidad en relación al autismo no puede entenderse de forma aislada. En el panorama sociocultural actual, existe una creciente conciencia sobre la neurodiversidad, un enfoque que reconoce y valora las diferencias neurológicas como parte natural de la variabilidad humana. Desde esta perspectiva, muchas de las dificultades atribuidas al autismo no se derivan exclusivamente de la condición en sí, sino de la falta de adaptación del entorno social, educativo y laboral a las necesidades diversas de las personas neurodivergentes.
Esta tensión entre el modelo médico y el enfoque sociocultural plantea preguntas importantes sobre cómo definimos y abordamos la discapacidad. ¿Es una condición inherente al individuo, o es una construcción que depende del entorno? ¿Estamos promoviendo la inclusión o perpetuando barreras a través de nuestras prácticas diagnósticas?
En definitiva, aunque el modelo médico ha sido útil para estandarizar diagnósticos y facilitar el acceso a ciertos apoyos, resulta crucial ampliar la mirada. Integrar perspectivas más inclusivas y contextuales permitirá no solo una comprensión más completa del autismo, sino también una respuesta más justa y efectiva a las necesidades de quienes forman parte del espectro.
Para acceder al texto completo consulte las características de suscripción de la fuente original:https://www.cambridge.org/