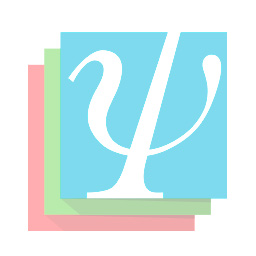Repositorio de Artículos | Congreso Virtual Internacional de Psiquiatría, Psicología y Salud Mental (Interpsiquis) | V Edición | 2004
Histéricas y mujeres.
Autor/autores: Juan José Ipar
RESUMEN
Una reciente experiencia clínica me hizo recordar una vieja disputa acerca de si una mujer puede ser algo más que una histérica y devenir, justamente, mujer. La idea subyacente es que la histérica es un ser en tránsito a la feminidad que ha sufrido una detención y se ha transformado en cierta variante hiperbólica, a menudo grotesca, de lo que se supone es una mujer. Freud señalaba que el desarrollo psicosexual de las niñas tenía una dificultad que pocas mujeres eran capaces de superar: el pasaje del clítoris a la vagina como zona erógena predominante.
Ello llevó a una clasificación de las mujeres en clitoridianas y vaginales, según dicho pasaje se hubiese o no verificado. Las histéricas, por supuesto, eran todas ellas clitoridianas en función de su fijación a la etapa fálico-uretral y eran vistas como hembras suntuosas y dominantes cuyo goce principal consistía en ocupar el centro de atención de sus familiares e imponer su criterio en cuanta cuestión se discutiese. El precio que pagaban y hacían pagar era una recalcitrante frigidez o alguno de sus equivalentes, tales como la anorgasmia, el coito doloroso (dispareunia) o la falta de deseo. A ello se sumaba una interminable seguidilla de dolencias floridas y dudosas que afectaban su vida de relación.
Palabras clave: histeria
Tipo de trabajo: Conferencia
Área temática: Personalidad, Trastornos de la Personalidad .
Histéricas y mujeres.
Juan José Ipar.
Docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Psiquiatra, psicoanalista y Filósofo
Resumen
Una reciente experiencia clínica me hizo recordar una vieja disputa acerca de si una mujer puede ser algo más que una histérica y devenir, justamente, mujer. La idea subyacente es que la histérica es un ser en tránsito a la feminidad que ha sufrido una detención y se ha transformado en cierta variante hiperbólica, a menudo grotesca, de lo que se supone es una mujer. Freud señalaba que el desarrollo psicosexual de las niñas tenía una dificultad que pocas mujeres eran capaces de superar: el pasaje del clítoris a la vagina como zona erógena predominante. ello llevó a una clasificación de las mujeres en clitoridianas y vaginales, según dicho pasaje se hubiese o no verificado. Las histéricas, por supuesto, eran todas ellas clitoridianas en función de su fijación a la etapa fálico-uretral y eran vistas como hembras suntuosas y dominantes cuyo goce principal consistía en ocupar el centro de atención de sus familiares e imponer su criterio en cuanta cuestión se discutiese. El precio que pagaban y hacían pagar era una recalcitrante frigidez o alguno de sus equivalentes, tales como la anorgasmia, el coito doloroso (dispareunia) o la falta de deseo. A ello se sumaba una interminable seguidilla de dolencias floridas y dudosas que afectaban su vida de relación.
Introducción
Una reciente experiencia clínica me hizo recordar una vieja disputa acerca de si una mujer puede ser algo más que una histérica y devenir, justamente, mujer. La idea subyacente es que la histérica es un ser en tránsito a la feminidad que ha sufrido una detención y se ha transformado en cierta variante hiperbólica, a menudo grotesca, de lo que se supone es una mujer. Freud señalaba que el desarrollo psicosexual de las niñas tenía una dificultad que pocas mujeres eran capaces de superar: el pasaje del clítoris a la vagina como zona erógena predominante. ello llevó a una clasificación de las mujeres en clitoridianas y vaginales, según dicho pasaje se hubiese o no verificado. Las histéricas, por supuesto, eran todas ellas clitoridianas en función de su fijación a la etapa fálico-uretral y eran vistas como hembras suntuosas y dominantes cuyo goce principal consistía en ocupar el centro de atención de sus familiares e imponer su criterio en cuanta cuestión se discutiese. El precio que pagaban y hacían pagar era una recalcitrante frigidez o alguno de sus equivalentes, tales como la anorgasmia, el coito doloroso (dispareunia) o la falta de deseo. A ello se sumaba una interminable seguidilla de dolencias floridas y dudosas que afectaban su vida de relación. Pero no es mi intención detenerme en este punto sino avanzar siquiera un poco en la experiencia clínica que mencioné.
La histérica, su padre y su marido
Mi paciente es un hombre aún joven y atractivo sin mayores problemas personales aparentes, salvo la relación tortuosa que mantiene con su mujer, que lo hace sufrir enormemente. En su descripción, la mujer aparece como una histérica más o menos típica: una mezcla de leona sensual esporádica y malhumorado témpano polar habitual. El, por el contrario, se presenta como un individuo normal que quisiera tener relaciones sexuales todos los días. . . o casi. Su exposición (Darstellung) tiene algunas fisuras que surgen rápidamente: no ha traicionado a su mujer todavía, pese a las oportunidades que se le han presentado. Más tarde queda claro que no puede tener relaciones sexuales con otras mujeres y que su deseo por su mujer es de algún modo exagerado, toda vez que, entre noviazgo y matrimonio, lleva ya más de quince años de relación con ella.
Las quejas de ella que él relata tienen interés. Que él le está demasiado encima, que no le deja espacio para desear- ella es colega- y, fundamentalmente, que ella quiere ser ella. Este sí es un punto importante. En la superficie, ella manifiesta que quiere ser una profesional sólida y que él debe entender que no quiere limitarse a ser una simple ama de casa pendiente de hijos y marido, que tiene sus necesidades más allá de él, con otras personas, en otros lugares, etc. . En resumen, ella expone amplios fragmentos del discurso habitual de la liberación femenina que uno ha escuchado tantísimas veces de supuestas mujeres modernas.
En clave analítica, ella quiere ser un sujeto independiente y no el objeto erótico de él, mientras que él es visto por ella como un troglodita retrógrado y machista. Sin embargo, como era de esperarse, ella tiene lencería provocativa y suele lucirla ante él, aunque no por eso quiere etc. , etc. Hasta aquí, la comedia matrimonial de la histérica y su hombre, esto es, una interminable pulseada por el poder.
Lo interesante es que del relato surge que él es tan histérico como ella, por más que la problemática, la negativa y la renuente sea formalmente ella. El es todo un personaje hasta ahora inatendido: el marido de la histérica. Lo primero es, como hace Freud con Dora, mostrarle que no es víctima sino cómplice de este permanente desencuentro y que la mera duración de su relación con ella es prueba suficiente de tal connivencia. Esto parece obvio y se dice fácilmente, pero es todo un tomo eso de moverse uno o mover a otro del lugar de víctima al de cómplice. A tal punto que puede afirmarse que la inmensa mayoría de las personas jamás lo logran, por más que les sea marcado, interpretado o señalado machaconamente durante años.
El ha comprado que eso- su histérica- es una mujer. El admira y casi pide ese show erótico que ella provee tan raramente. Vive esperando que se le dé, y, como vive esperando, se llena de bronca y estalla cada tanto, cosa que ella aprovecha para demostrarle que él es verdaderamente un monstruo agresivo y peligroso, cerrando el círculo del gigantesco malentendido en que viven. Un poco más: él la describe como “una muñeca”, así es de linda y deseable, y atribuye sus dificultades sexuales- las de ella, claro- a una crianza represora en una familia proveniente del Oriente próximo. Ella ha tenido, por supuesto, un padre terrible que la restringía y controlaba, aunque- la novela sigue- poco afecto a devolver préstamos y bastante proclive, en cambio, a verse envuelto en turbios manejos de dinero: un sujeto obsceno. Dos hombres intensos rodean a esta histérica: uno la crió, otro la disfruta. Muy a su pesar, ella termina siendo un objeto que circula entre ellos. Dora no deja de tener razón con su queja de que el padre la ofrece a K, etc. .
Detengámonos un poco en este tipo de hombre que cree fervientemente que eso es no sólo una mujer sino lo mejor en materia femenina, paradigma y epítome del erotismo. Hay varias subespecies dentro del mundillo de “maridos de histéricas”. Mi paciente es un “fachero” fálico como su media naranja, pero existen otros subtipos bastante reconocibles como el de los gorditos babosientos en su vasta variedad, todos ellos ampliamente vampirizados y semihumillados por sus imperiosas respectivas. Eso sí, todos son maridos proveedores, cosa que prueba que ellas no son tan horriblemente histéricas como para errar en la elección de algún fulano capaz de mantenerlas, aunque hay que reconocer la existencia del subtipo de histérica que busca un sádico que la maltrate y denigre y merced al cual puede ella ocupar penosa pero gallardamente el podio de la victimización.
Es un hombre que no pide análisis sino consuelo y al que le cuesta mucho llegar al meollo de su propia vida: el sentirse él mismo la víctima de un padre terrible. Cada vez que se aproxima a su drama personal, ella invariablemente hace una movida y el centro de atención se desplaza nuevamente al conflicto conyugal, que oficia de tapadera de sus respectivos conflictos. Ambos están, por supuesto, estancados en sus análisis y existe entre ellos un acuerdo tácito en eternizar el impasse. Hay que puntualizar que no es una pareja especialmente patológica y la prueba es que sostienen con razonable éxito la crianza de sus hijos, tienen una casa confortable, van regularmente de vacaciones, etc. , esto es, están bien acomodados a la vida burguesa a la que adscriben.
Mujeres psicoanalistas
En su célebre artículo La feminidad como máscara, Joan Rivière describe cierto tipo de mujeres que tienen una fachada femenina muy desarrollada (son buenas madres, buenas esposas, buenas amas de casa, etc. ) y que utilizan dicha máscara para ocultar y para hacerse perdonar sus habilidades y éxitos en algún campo reservado socialmente a los varones. Claro que la buena de Joan escribía estas cosas a comienzos de la década del treinta, muy poco después de que, gracias a Vionnet y Chanel, las mujeres arrojaran lejos los incómodos corsets y comenzaran a frecuentar ámbitos hasta ese entonces vedados para ellas. Se sabe de algunas audaces han llegado a fumar en público.
Rivière misma y otras brujas del incipiente vaginato psicoanalítico eran una prueba viviente de esta, diremos, masculinización de las ultrafemeninas y evanescentes damas victorianas. Lo que Rivière alcanza a decir, pero no a desarrollar, es que la feminidad es una máscara no sólo en ese tipo de mujeres que ella aísla y describe sino en todas ellas. Lo primero que se deduce de esta aseveración universal es que una mujer es un ser con aspiraciones masculinas recubierto- o maquillado- con una pátina de feminidad. “Un ser con aspiraciones masculinas” pareciera estar en el mismo plano que “un hombre con [lógicas] aspiraciones masculinas”. Se supone, empero, que una mujer no ha de competir con los hombres. Por un lado, a causa de que la pobre estaría condenada a perder en una tal competencia, puesto que- todo según el darwinismo victoriano- ellos no sólo son más vigorosos corporalmente sino que, por si fuera poco, poseen cualidades psicológicas “superiores” que los convertirían en contrincantes invencibles. Y, por otro, la mujer tiene reservado un puesto en el cuadro de honor como premio a esta renuncia a competir con el hombre y aún podría, merced a las artes femeninas de la seducción y la diplomacia, obtener amable e indirectamente el ansiado poder. Lo que el código victoriano- que es, en sentido técnico, una tradición- prohíbe a la mujer es manifestar abiertamente sus aspiraciones cualesquiera éstas sean y exhibirlas libremente en público. Toda mujer debe tener a mano un abanico, un velo, una sombrilla, una cortina que la sustraiga de algún modo a la mirada pública. Cuando Pierre Loti describe a sus desencantadas no hace sino echar una mirada romántica y ciertamente nostálgica sobre la feminidad europea, desplazándola a los harenes otomanos.
Las mujeres trabajan allí denodadamente en la penumbra de sus retiros en febriles intrigas que deciden la suerte de los herederos posibles del sultán de turno. Sin que Loti lo advierta, estas a la vez ociosas y activas mujeres vienen a representar una especie de ideal femenino, una intensificación de lo que se esperaba entonces en Europa que una mujer fuera.
Rivière y sus colegas psicoanalistas, en cambio, son mujeres jugadas a la Modernidad y en conflicto frontal con una tradición que, en su óptica, condena a la mujer a un ostracismo social detestable. En este semillero de leonas, la feminidad deja de ser vista como una sutil e inapresable esencia femenina (das ewig Weibliche de Goethe) para convertirse en una máscara engañosa que encubre otra cosa.
¿Qué hay, pues, debajo de la máscara? Para Rivière, lo dijimos, “un ser con aspiraciones masculinas”, como si allí, en lo profundo, no hubiese gran diferencia entre hombres y mujeres y la diferencia sexual se circunscribiera a una divergencia relacionada con los papeles que ambos juegan en la sociedad. La diferencia no viene a ser más que un juego, una convención en la que los actores pactan de antemano las reglas que habrán de respetar y transgredir.
Pero para Freud, hay una diferencia sexual anatómica y es la anatomía la que impone en último término una diferencia de roles e identificaciones para el niño y la niña. Sin embargo, es Freud mismo quien enigmáticamente declara una y otra vez que la libido es esencialmente masculina y asumimos que ello ha de ser así en tanto la libido impele por igual a varones y mujeres a la acción y a la búsqueda de objetos, en principio, de descarga. Volvemos siempre al cliché de que lo activo está del lado de lo masculino y lo pasivo- aquí como renuncia a la actividad- del lado de lo femenino. La mujer ha de renunciar a la masculinidad y a la actividad- por lo menos a la pública- y limitar sus ambiciones al círculo de lo privado. Nos vemos, pues, constreñidos a servirnos de un cliché- un prejuicio, si se quiere- para poder comenzar a hablar de este tema. O de cualquier tema. La situación recuerda a Aristóteles diciendo que no existe una distinción in re entre el cuerpo y el alma, aunque queda claro que, sin una tal distinción, el discurso psicológico es imposible. De todos modos, lo cierto es que la importancia decisiva de la diferencia sexual anatómica, tan cara a Freud, va perdiendo relevancia en la teoría psicoanalítica posterior a él.
¿Será eso una mujer, un ser ambicioso que debe ingeniárselas para disimular su afán de poder bajo un ropaje de encanto y debilidad? Esa es una teoría relativamente vieja y es, justamente, la que expone la perversa marquesa de Merteuil en Las relaciones peligrosas. Al no poder decir ni hacer las cosas de frente, está la mujer obligada a la simulación y, si no quiere verse sometida al irrestricto poder masculino, debe desarrollar al máximo el femenino arte de la afectación y la impostura.
Y ella misma cuenta una anécdota: se aventuró a concurrir a reuniones sociales sólo cuando fue capaz de mantener la sonrisa mientras se clavaba un tenedor en la mano por debajo del mantel: esa fue la prueba de autodominio que juzgó suficiente para alternar con el prójimo La diferencia entre la marquesa y las histéricas estriba en que ella manipula a los demás a sabiendas, mientras que las histéricas no llevan las cosas hasta el final y proceden con culpa, por lo cual se sienten obligadas a conceder dolores y malestares varios a cambio del poder que por intermedio de ellos obtienen. La histérica vendría a ser, entonces, una mujer que no ha aceptado renunciar a la competencia con el hombre. Esa es, al menos, la idea a la que arribamos cuando señalamos más arriba que el matrimonio de mi paciente y su histérica sostenían una interminable pulseada por el poder. Pero la mayoría de las histéricas son ambiguas, debido a que tampoco renuncian a las ventajas que la tradición victoriana les adjudicaba por ser mujeres.
Es ella la que cae en cama cada tanto y luce ojeras acusadoras, etc. , mientras él, insatisfecho y celoso, pero lozano, se ocupa de casi todo.
Un detalle importante: la tradición victoriana le pide a la mujer no sólo que renuncie a la masculinidad sino que abomine de ella y se identifique con el rol femenino. Nuestra fórmula es que la histérica abomina de la masculinidad- suele presentarse como superfemenina- pero no por ello renuncia a competir con el hombre. La abominación sin renuncia la eterniza en un resentimiento perenne, tan inextinguible como su persistente comparación con sus admirados rivales.
Tres tristes tesis de Cocó Chanel sobre la mujer
Hemos mencionado lateralmente a Cocó Chanel, quien, buena observadora de sus camaradas de género, gustaba exponer algunas de sus polémicas tesis sobre las mujeres. Extraemos arbitrariamente- par coeur, además- estas tres afirmaciones de un reportaje para la televisión efectuado hace ya muchos años, en el que una anciana Cocó se despachaba a gusto contra la modernización de las mujeres en ese estilo áspero y tajante que la caracterizaba. Es evidente que Chanel reprobaba acremente la liberación de las costumbres ocurrida en los ’60 y que la encontraba exagerada y vulgar.
La primera y, posiblemente, la más impactante de sus tesis es que una mujer que no es deseada [por un hombre, espero] no existe. Es una tesis extrema, puesto que no dice que una mujer no deseada no es, por ejemplo, feliz, sino que afirma que directamente no existe. La mujer no existe más que merced al deseo del hombre y éste- el deseo más que el hombre- es determinante en la dependiente índole femenina. Esta tesis se parece mucho a lo sostenido por Otto Weininger en Sexo y carácter, donde afirmaba que la mujer no tiene entidad propia y que no existe más que como síntoma de la debilidad del hombre y que, qua síntoma, puede ser removida por medio de la purificación del deseo masculino.
La histérica, por su parte, no desconoce las artes en las que Chanel fue grande, es decir, sabe cómo hacerse desear, pero no sabe qué hacer con el deseo masculino una vez generado. Tiene una particular habilidad en lo que se refiere a la primera parte de la encomienda, pero fracasa en la segunda, esto es, en cómo resolver el estado de erotización alcanzado en la seducción. La tradición victoriana mandaba que la mujer ignorase redondamente qué hay que hacer para que la placentera tensión sexual se disipe convenientemente, le pedía que se acomodase a esa ignorancia, que renunciase a toda aspiración de saber y se encomendara cristianamente a la sapiencia y maestría masculinas. La histérica, en cambio, cuestiona con obstinación el saber y el poder del amo. No confía en sus dichos y nunca cae rendida ante él, por más que viva pendiente del menor de sus gestos. La cuestión es el abandono, el dejarse llevar, como en el tango. No debe ser casual que aún la paciente paranoica de Freud (Un caso de paranoia contrario a la teoría psicoanalítica) se persigue en el preciso momento en que se relaja y se entrega a un hombre. En forma instantánea, germina en ella la sospecha de que está siendo observada y fotografiada y que todo ello será utilizado más tarde para perderla. La claudicación ante el hombre siempre es difícil y, aunque nos cueste admitirlo, poco recomendable, porque es frecuentísimo que los hombres no estén a la altura de lo que solicitan y terminen menospreciando a aquellas que ceden ingenuamente a sus mentirosos ruegos. Lo insinuamos más arriba: está el mundo repleto de histéricos que adoran la tensión sin resolución, la espera ansiosa, etc y hacen de todo ello el centro de sus enervantes sexualidades. En el código victoriano, pues, la mujer ha de ser un poco esquiva.
Las histéricas, lo vimos también, son mujeres mal deseadas que, en consecuencia, generan malos deseos. La de nuestra viñeta tenía un padre obsceno, un pequeño amo necio y posesivo que no había renunciado él mismo a su hija en favor de algún otro varón. Y, como corolario, ella provoca un mortificante deseo que enferma de celos al infortunado marido, quien, a su turno, goza histéricamente de sus privaciones, etc. .
La segunda tesis de Chanel es que la fuerza de la mujer es su debilidad, una afirmación en principio verdadera por lo paradójica, aunque necesitada de un pequeño rodeo para que su verdad pueda ser captada. Es por su debilidad e indefensión que la mujer es amada, suscitando en el hombre el deseo de protegerla, al cual se une secretamente el deseo de poseerla, esto es, aprovecharse sexualmente de su debilidad. Un mal deseo que usualmente termina pagándose caro. Freud recuerda que el encanto irresistible de los niños radica en su desamparo (Hilflosigkeit) y debe encontrarse también allí la raíz última del encanto femenino. Se da el caso de hombres que soportan continuas traiciones y engaños de sus casquivanas féminas porque en sus racionalizaciones los atribuyen a una supuesta debilidad, en este caso, de la voluntad. Pero ella vuelve fatalmente a él: he ahí sus 15 minutos de gloria, ser otra vez el preferido.
La tercera tesis de Chanel seleccionada es que la minifalda es pretenciosa. Si bien tiene todo el aspecto de ser una tontería, bien examinada, esta tesis confirma lo que decíamos más arriba de la necesidad de ocultamiento en la mujer. En este caso, se parte del evidente hecho de que muy pocas mujeres tienen lindas rodillas y, consagradas como las quiere Chanel al difícil arte de agradar, va en contra de sus intereses andar exhibiendo lo que no las favorece. Existe toda una erudición mujeril de cómo presentarse ante la mirada masculina, qué cosas mostrar, qué no mostrar jamás (¡adivine el lector!), cuáles sugerir, cómo hacerlo, etc. . Las preciosas satirizadas por Molière no sólo mantenían bien ocultas sus rodillas sino que, además, habían erradicado directamente tan antiestética palabra de su léxico.
Hay que considerar asimismo que la minifalda es una novedad inglesa y que los ingleses han inventado casi todos los deportes que se practican actualmente en el mundo, aunque, en lo tocante a erotismo y sensualidad, distan mucho de equipararse con el desarrollo que estas vaporosas artes han alcanzado en Francia o Italia. Gente quizá insuficientemente latinizada. La minifalda es apta, sí, para la práctica deportiva, en la que la libertad de movimientos es esencial, pero, fuera de ese contexto, no se ve para ella ninguna aplicación conveniente. En su Tratado del amor, Stendhal comentaba que las inglesas eran poco dadas a los lances del amor a causa de su afición a las caminatas por la campiña- en definitiva, un deporte- y las comparaba con las italianas, que pasaban la vida muellemente reclinadas en sus oscuros salones hablando de enredos amorosos durante el día y yendo a la ópera por la noche.
Resulta irónico pensar que Chanel, en su momento una de las adalides de la liberación femenina, haya terminado denostando los excesos del monstruo que ella contribuyó a echar a andar. ¿De qué se liberó la mujer occidental? De la posición de objeto del asfixiante deseo masculino. Las mujeres adquieren una nueva movilidad e inician una británica caminata en busca de un nuevo destino, puesto que están necesitadas ahora de encontrar su fundamento en algo distinto del deseo masculino.
La mujer [victoriana] no existe
Violetta y Mae
La pregunta del millón es si es cierto que hubo en la belle époque mujeres que renunciaron a rivalizar con los hombres y se entregaron a ellos, superando la posición histérica de cuestionamiento, confrontación y competencia. Según Joan Rivière- y también E. Jones- la mujer quedaba en la era victoriana en una situación semejante a la de un lactante, que debe esperar a que le den sin poder pedir. Como en el derecho romano, que en esto sigue la ley de la organización totémica, nuevamente la mujer queda in loco filiae, en el lugar de una hija. La protesta femenina enarbolada por las histéricas encontraría, por tanto, una plena justificación por cuanto sería contradictorio e insostenible exigirle a un ser adulto que se comporte como un niño pequeño, o bien, poner a una esposa o madre en el lugar de una hija alterando la ley de las generaciones y la del parentesco.
La histérica sería, entonces, una revolucionaria inexperta que cae en la neurosis por ser incapaz de llevar hasta el final su propia rebelión. No habría, pues, ninguna tal mujer victoriana sino engendros que serían el resultado de obligar a seres adultos a comportarse como niñas pequeñas. Claro que esta perspectiva “feminista” o “moderna” supone que el lugar de la mujer en la sociedad tradicional no es más que un disparate que debe ser corregido tan pronto como sea posible.
Un buen ejemplo de este drama femenino de la belle époque es la figura de la desventurada Violetta, la protagonista de La Traviata, la celebérrima ópera de Giuseppe Verdi. Se trata de un amor prohibido entre un joven de familia distinguida y una cocotte. Lo escandaloso del asunto estriba en que ambos protagonistas se han enamorado y planean seguir adelante con su relación. Este es un límite que la sociedad burguesa de esos años no podía traspasar: el ingreso de Violetta en los salones, esto es, su rehabilitación social, era lisa y llanamente impensable. En una extraordinaria y larga escena, el padre de Alfredo acude para intentar hacer entrar en razones a la díscola. Nada consigue hasta que le dice a Violetta que existe una muchacha pura, la hermana de Alfredo, que está a punto de casarse y que un escándalo podría frustrar dicha boda. Ese y no otro es el argumento que rinde a Violetta, hasta ese momento por completo renuente a desprenderse de su encendido adorador. En pocas palabras, renuncia al amor en función de su identificación con la joven inmaculada, la buena hija que espera ser entregada a un hombre por su padre. Violetta viene a ser una mala hija, que ha tomado en sus manos- y para su mal- las riendas de su sexualidad.
Antes de despedirse, le pide a Germont que la abrace “como a una hija”. Y todavía más: en la escena que cierra la ópera, y a punto de morir a causa de la tuberculosis, le expresa a Alfredo un último deseo: se quita del cuello un pendantif, la última joya que le queda, y le pide que la hermana lo luzca el día de su boda. Hasta el final sigue la pobre Violetta aspirando al lugar de la buena hija, sin alcanzar a criticar a esa sociedad que la condena y excluye. Esa boda, verdadero acmé de la existencia femenina, será de algún modo la suya propia. En esta perspectiva, el núcleo de la novela (La Traviata no es sino la Margarita Gauthier de La dama de las camelias de Dumas) no es tanto el amor trágico de Violetta y Alfredo sino, más bien, el encuentro y reconciliación (Versöhnung) de Violetta con un padre, con un buen padre que no vacila en humillarse por la felicidad de su hija y que es capaz de perdonar y aun enaltecer a la descarriada. Cierto es que, dentro de la economía erótica de la belle époque, para que algunas llegasen vírgenes al tálamo nupcial, otras debían ser sacrificadas y padecer la degradación de la prostitución. El nuevo sacrificio de Violetta encuentra su justificación en el importante hecho de que Germont es presentado como un hombre virtuoso que está en posición de pedir una renuncia (Verzicht) libidinal puesto que él mismo es encarnación de la renuncia. La conmovedora renuncia de Violetta es eco y a la vez condición de la renuncia de papá Germont a su hija. Violetta es mediadora entre ellos porque es con ella con quien Germont padre resuelve sus contradicciones frente a la mujer, entre su deseo de retener a la hija y la obligación de cederla a otro hombre.
Así pues, el campo femenino se divide en la belle époque entre las buenas y las malas mujeres, las que se someten al poder masculino y las que lo increpan. La histérica quedaba a mitad de camino, lo señalamos, debido a que cuestionaba el status de la mujer en la sociedad victoriana sin por ello renunciar a las ventajas que la estructura le concedía por ser mujer. La inclasificable Mae West fue también en su época una mediadora entre las buenas y las malas: ella era “la chica mala del corazón bueno”. Un extraordinario Witz suyo lo ilustra perfectamente. En uno de sus films, mira fijamente a un hombre y le suelta, a modo de advertencia: “Cuando soy buena, soy buena, y cuando soy mala. . . soy mejor”. Si el lector no se ofende, le voy a explicar el chiste; no para que lo entienda, cosa que doy por descontada, sino para poder apreciar explícitamente algunos de los detalles de su mecanismo y para que se comprenda mejor porqué lo he incluido aquí. La frase esperada sería: “Cuando soy buena, soy buena y cuando soy mala, soy mala”, todo ello dentro del campo de la moralidad convencional y por completo fuera del humor. El efecto humorístico aparece con la última palabra (“mejor”) y esta inesperada aparición obliga a resignificar todo lo hasta entonces oído. El tardío “mejor” le confiere un significado sexual a todo el conjunto que estaba hasta allí completamente inadvertido. Después del “mejor”, el oyente cae en la cuenta de lo que Mae quiso decir: cuando es “buena”, esto es, cuando “se porta bien” y no está erotizada, es buena conforme a la moral sexual tradicional- léase, una buena hija-, pero cuando es “mala”, esto es, sexualmente dispuesta, es mejor. . . en la cama. “Mejor” es un comparativo- puede oficiar incluso de superlativo- y con él aparece una velada comparación entre ella y otras mujeres: Mae da a entender que está segura de que su oferta sexual es superior a la de las demás mujeres. Ninguna es tan “mala” como ella, es decir, ninguna es mejor que ella en la cama. Lo logrado del chiste es que haya dicho tanto con tan pocas palabras, una sola en realidad. Agreguemos que la mirada penetrante y la postura corporal de Mae al hablar-está, si mal no recuerdo, en una escalera un par de peldaños más arriba que él- confirman el carácter sexual de lo dicho.
Lo que va de la sufrida Violetta a la pulposa Mae es que la chica mala, capaz de hacerse un lugar entre los varones y aun de amedrentarlos, ya tiene una considerable aceptación social. Mae es una estrella de cine que pasea triunfal su opulencia y su vulgaridad por los espacios públicos. Censurada pero no excluida, terminó sus muchos días en su ley: rodeada de forzudos e insistiendo en proclamarse única reina de la sensualidad. Un dato sociológico importante es que el ambiente parisino en el que se escenifica La Traviata es todavía un ámbito en el que lo aristocrático y su estricto sentido de la jerarquía está todavía vigente, mientras que la arrolladora Mae, a pesar de su recargado mobiliario francés, es un freak típicamente norteamericano.
EEUU nace como un país burgués en el que el pasado aristocrático como colonia de la corona inglesa fue borrado o, si se quiere, forcluido hasta tal punto que ese pasado sólo reaparece como una amenaza ominosa que ha de ser conjurada (Véanse los comentarios de Sisek al film psicosis de A. Hitchcock). Hasta hoy es palpable el contraste entre la sobria moderación de los europeos y el desparpajo trasgresor de los norteamericanos. Una de las notas sobresalientes de la cultura norteamericana es la obscenidad y Mae y sus innúmeras y platinadas sucesoras son una manifestación visible de tal demasía. Una cultura- quizá mejor un way of living- hecha a la desbordante medida de las masas, que aman lo obvio y lo excesivo y no tienen ojos para las sutilezas y los matices.
Así pues, hemos de concluir que no hubo en la belle époque verdaderas mujeres sino chicas (hijas) buenas y malas y una multitud de histéricas intermedias. Lo que queda claro es que el camino hacia la feminidad moderna arranca con las histéricas y, todavía más, con las malas, ya que son precisamente éstas las que renuncian o por lo menos se alejan del modelo de la mujer como buena hija. El problema es que lo de ser una “chica mala” bien puede ser un puro arresto reactivo y, como lo atestigua tristemente Violetta, nunca mujer alguna ha dejado de aspirar a ocupar el lugar de la buena hija.
Conclusión
El camino iniciado por estas mujeres transgresoras como Chanel o West ha sido seguido, al menos en Occidente, por una enorme legión de congéneres, a tal punto que uno estaría tentado de suponer que hoy en día no debería haber ya histéricas. A lo sumo, unas pocas sobrevivientes de tiempos felizmente superados. La “chica mala” independiente y sensual debería ser lo normal, el modelo al que la gran mayoría de las mujeres debería adscribir y reproducir, dejando atrás por completo la posición histérica. Pero ello no ocurre ni remotamente: en cambio, hay un creciente número de mujeres económicamente independientes que tienen de todo menos un hombre y que tampoco tienen claro si eso, un histérico a la defensiva, es lo que quieren tener. Ha habido algo así como un ocultamiento progresivo de la histeria femenina detrás de esta fachada de mujer independiente y un paralelo desocultamiento de la masculina. Pero, ¿porqué sigue habiendo tantas histéricas solapadas y disfrazadas de mujeres liberadas en una época que deja expedito el camino de la “maldad” y es posible equipararse a los hombres en casi todo? Ha surgido una nueva máscara que acaso Rivière no sospechó, justamente la de la mujer asumida e independiente que oculta una histérica que sigue sin tiene claro si desea ser o no una buena hija.
En psicoanálisis silvestre (1910), Freud anticipa que uno de los efectos generales de la labor analítica sobre la sociedad toda será que, a medida que los síntomas neuróticos sean comprendidos como tales, la neurosis misma tenderá a desaparecer. El de Freud es un optimismo propio de un sujeto ilustrado: tiene la acendrada convicción de que la historia es el kantiano escenario de un incesante perfeccionamiento del hombre y que dicho progreso terminará por doblegar incluso a las neurosis, por más empeñosas que éstas sean. La declinación de la influencia de las religiones es, para Freud, la causa de la proliferación de los fenómenos neuróticos y se piensa a sí mismo como alguien que vive en un período intermedio entre la declinación de la fe religiosa apuntada y la inminente entronización definitiva de la ciencia positiva como fuente de todas las respuestas a la curiosidad y a la angustia humanas.
Lo que Freud no consideró es que la neurosis podría encontrar otros ropajes con los cuales recubrirse y manifestarse, entonces, como un padecimiento nuevo y diferente. Histéricas de antaño y anoréxicas de hogaño. Ya casi nadie diagnostica histeria o neurosis obsesiva: todo es patología de borde, enfermedades psicosomáticas, pánicos diversos y trastornos del hambre. Ya no hay arcos histéricos a lo Charcot, ni follies de doute como las descriptas en los viejos manuales psiquiátricos. Y aquellas amnesias, aquellas amencias a lo Meynert. . . ubi sunt? Son como disfraces ya gastados por el uso que han sido abandonados por demasiado conocidos. ¿Qué le dirían hoy en día sus amigas a una joven con una parálisis en las piernas? He oído recientemente de una. Pues bien: muy lejos de quedar sumidas en la preocupación, sonrieron benévolas y no le prestaron mayor atención, frustrando in initio una motivación importante del síntoma.
La histeria, sin embargo, no sólo ha sobrevivido a la Modernidad sino que parece prosperar en la Postmodernidad. Lo esencial de la histeria está bien a salvo del efecto sanador del psicoanálisis sobre la sociedad y ello en tan gran medida que también los hombres adoptan los disfraces tradicionales de la histeria y se adentran en territorios hasta hace poco reservados a la vanidad femenina. No ha de ser casualidad que, junto a estas mujeres independientes y decididas, prolifera una nueva especie de hombres hipermusculados, de afeitada piel sedosa y rizados cabellos que caen en cascada por sus anchas espaldas, remedo grotesco e hiper(ana)bólico de lo que alguna vez supo ser masculino.
IMPORTANTE: Algunos textos de esta ficha pueden haber sido generados partir de PDf original, puede sufrir variaciones de maquetación/interlineado, y omitir imágenes/tablas.
Articulos relacionados
-
Trastornos Neurológicos Funcionales: Revisión Integral y Perspectiva Histórica. César Cárdenes Moreno et. al
Fecha Publicación: 20/05/2024-
Trastorno Disociativo Justo Cano Sánchez
Fecha Publicación: 25/12/2018-
Manifestaciones de la Marta Mota Rivas et. al
Fecha Publicación: 02/05/2018-
Una aproximación conceptual a los síntomas inexplicables médicamente (SIM). Juan Manuel Gasulla Roso
Fecha Publicación: 01/03/2010-
Histerias de ayer y de hoy: Una perspectiva diagnóstica y etiopatogénica. Ana Moreno Gómez
Fecha Publicación: 01/03/2010-
La pareja de la histérica. José Manuel García Arroyo et. al
Fecha Publicación: 01/03/2008
-
-
-
-
-